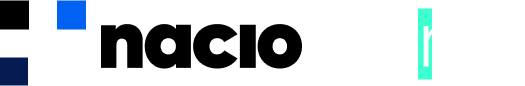Quien peine al menos media cana recordará los tebeos de los Jóvenes Castores, aquellos patitos de Walt Disney que se las daban de Boy Scouts y enseñaban trucos de vivac, primeros auxilios y supervivencia. Llegaron a mis manos como herencia de algún primo mayor que había aprendido antes que yo el código morse, el arte de los nudos marineros y la acampada de brújula y cantimplora. Calienta una cazuela en una hoguera. Arma un teléfono con un hilo y dos yogures. Guíate en la noche leyendo el mapa de las constelaciones.
Con el tiempo, todos estos ingenios terminaron por parecernos un divertimento infantil o un pasatiempo dominguero. Ahora todo hijo de vecino lleva a cuestas un teléfono que hace de walkie-talkie, linterna, barómetro, estación meteorológica y astrolabio con tabla de mareas y horóscopo chino. En un momento dado, si uno se despista en la montaña, siempre puede hacer una llamada de emergencia y no tardarán en llegar los servicios de rescate con helicópteros, lanchas, crampones, piolets y toda la pesca.
Pero la historia se precipita a un ritmo endemoniado y no hay día en que las televisiones no nos atosiguen con pronósticos de apocalipsis. Nos hemos olvidado de la pandemia. Aquellos viajes furtivos al supermercado para disputar los últimos rollos de papel higiénico, los test rápidos de antígenos, el acaparamiento de mascarillas y los experimentos culinarios con pan de masa madre. El virus del carajo nos convirtió a todos en Jóvenes Castores, aventureros del tedio en una cuarentena menos parecida al campismo que a un ataque nuclear.
Después llegó la escalada bélica en Ucrania y nuestros gobernantes fomentaron un clima de incertidumbre y guerra fría. La Unión Europea, queriendo ponernos las gónadas de corbata, nos aconsejaba prepararnos para lo peor: un bombardeo ruso, un desastre bacteriológico, una invasión zombi o un diluvio universal. Conviene tener en casa reservas de agua, pilas, una navaja suiza, algún bocado que llevarse a la boca y un aguardiente que nos permita pasar el trago durante 72 horas.
Y entonces llegó el gran apagón. Las masas desenchufadas corrían a los supermercados en busca de provisiones pero los datáfonos habían agonizado y todo el mundo comprendió la importancia de guardar bajo el colchón algún billete. Surgió un mercado negro de transistores. Las velas y las cerillas volvieron a ponerse de moda y hubo quien apañó agua mineral por miedo a que se fueran a pique las depuradoras. La luz volvió pero todos nos quedamos con la mosca detrás de la oreja. ¿Y si ocurre de nuevo? ¿Y si la cosa se alarga?
Al ritmo que va la historia, no descartemos la peor de las opciones, un corrimiento tectónico, una nube radioactiva o un armagedón de esos que se llevan por delante hasta el último de los dinosaurios. Si la cosa se pone mala, no quedará otro refugio que el auxilio mutuo. Tendremos que desempolvar los manuales de los Jóvenes Castores con sus rosas de los vientos, sus catalejos y sus relojes solares. Puede que quieran robarnos el futuro, pero conocemos desde la niñez el viejo y noble arte de cooperar para salvar el culo.